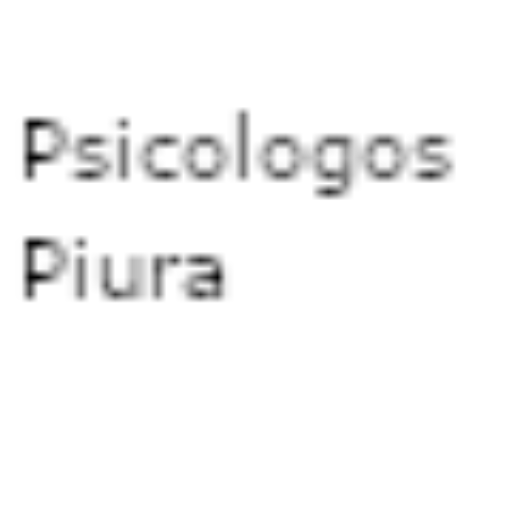Psicoterapia y construcción de la realidad
Dr. Alvaro Silva
Psicologo, Psicoterapeuta y Doctor en psicología, atiende en la ciudad de Piura en formato presencial y virtual. La atención es previa cita.

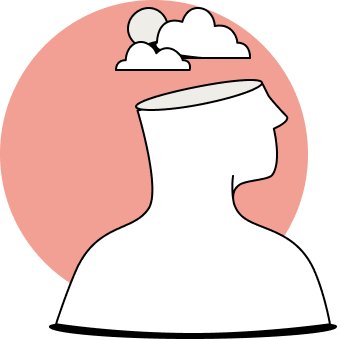
Psicoterapia
Construcción de la Realidad
Paul Watzlawick:
Nosotros, los psicoterapeuta, habitualmente no somos, además, epistemólogos; es decir, no somos expertos en la disciplina teórica que estudia el origen y la naturaleza el conocimiento; las implicaciones y las consecuencias que se derivan de ello son muy importantes, y sin duda van mucho más allá de mi escasa preparación filosófica. No obstante, consideró que en el tema de esta antología de ensayos hay que incorporar al menos algunas consideraciones epistemológicas fundamentales, que determinan la dirección de nuestra ciencia.
Definir la normalidad
Permitidme comenzar con una consideración que puede resultar absolutamente obvia para algunos y casi escandalosamente para otros: a diferencia de las ciencias médicas, nuestra ciencia no posee una definición de normalidad definitiva y universalmente aceptada. Los médicos tienen la suerte de poseer un idea bastante clara y objetivamente verificable de lo que se puede definir como funcionamiento normal de un cuerpo humano. Esto le permite identificar posibles desviaciones de la norma y les autoriza considerarlas como patologías. No hace falta decir que este conocimiento no les hace capaces de curar cualquier desviación; pero presumiblemente pueden establecer la distinción entre la mayoría de las manifestaciones de salud y la enfermedad.
El problema de la salud emotiva o mental de un individuo es una cuestión totalmente diferente. Se trata de una convicción no tanto científica como filosófica, metafísica y hasta, en algunas ocasiones, manifestaciones sugeridas por supersticiones. Llegar a ser conscientes de quienes somos “realmente” exigiría salir fuera de nosotros mismos y vernos obviamente, una empresa que hasta ahora sólo el varón de Münchhausen pudo realizar cuando se salvó asimismo y a su caballo y hundirse en un pantano al quedarse colgado de su propia coleta.
Todos los intentos de la mente humana para estudiarse sí misma plantean el problema de la autoreflexivadad o autorreferencialidad, definible, en síntesis, en su estructura, en el célebre dicho que afirma que la inteligencia es la capacidad mental medida con los del inteligencia.
La locura ha sido considerada a siempre como la desviación de una norma que se consideraba en sí misma la verdad última, definitiva, tan “definitiva” que ponerle en duda era de por sí síntoma de locura o maldad. La era de la ilustración no concluyó una excepción, a no ser por el hecho de que en el lugar de una revelación divina situaba a la misma mente humana que, según se pensaba, tenía propiedades divinas y, por tanto, era definida como déesse raison. Según sus afirmaciones, el universo era gobernado por principios lógicos que la mente humana era capaz de comprender y la voluntad humana de respetar. Permitidme recordar cómo la mitificación de la diosa Razón condujo la ejecución de unas 40,000 personas por medio de la invención ilustrada del doctor Guillottin y al final se volvió contra sí misma con la instauración de otra monarquía tradicional.
Pasado algo más de un siglo, Freud introdujo un concepto de normalidad mucho más pragmático y humano, pues la definió como “la capacidad de trabajar llamar”; parece que la definición que daba demostrada por la vida de una enorme cantidad de personas y de hecho obtuvo un amplio consenso. No obstante, lamentablemente, según sus criterios Hitler habría sido una persona más bien normal porque, como se sabe, trabajaba mucho y amaba al menos a su perro, y también a su amante, Eva Braun. La definición de Freud resulta insuficiente cuando nos encontramos frente a la proverbial excentricidad de personas fuera de lo común.
Éstos problemas pueden haber contribuido al consenso general hacia otra definición de normalidad, a saber, la de adaptación a la realidad. Según este criterio, las personas normales (particularmente los terapeutas) vería la realidad como es realmente, mientras las personas que sufren problemas emotivos o mentales la verían de un modo deforme. Semejante definición implica, sin ninguna excepción, que existe una realidad verdadera accesible a la mente humana, asunto considerado filosóficamente insostenible al menos durante 200 años. Hume, Kant, Schopenhauer y otros filósofos han insistido en el hecho de que de la realidad “verdadera” sólo podemos tener una opinión, un imagen subjetiva, una interpretación arbitraria. Según Kant, por ejemplo la raíz de todo verdor consiste en entender el modo en que nosotros determinamos, catalogamos o deducimos los conceptos como cualidades de las cosas en sí mismas. Shopenhauer, en Sobre la voluntad de la naturaleza (1836), escribió: “Este es el significado de la gran doctrina de Kant: que la teleologia (el estudio de las pruebas de un designio y un fin de la naturaleza) es introducida en la naturaleza por el intelecto, que de esta forma se asombra ante un milagro que ha creado el mismo”
resulta bastante fácil apartar estas opiniones y con desprecio calificándolas como puramente “filosófica” y, por tanto, carentes de utilidad práctica. Sin embargo, cabe encontrar afirmaciones semejantes en los trabajos de los representantes de la que todos consideran las ciencias de la naturaleza por antonomasia: la física teórica. Se dice que en 1926, durante una conversación con Heisenberg sobre el origen de las teorías, Einstein afirmó que es erróneo tratar de fundamentar una teoría sólo sobre observaciones objetivas y que, por contra, la teoría determina lo que podemos observar.
De forma sustancialmente análoga, Schrödinger afirma en su libro Mind and Matter (1958) (mente y materia): “la visión del mundo de cada uno es y sigue siendo siempre un constructor de su mente y no se puede demostrar que tenga ninguna otra existencia”.
Y Heisenberg (1958), escribió sobre el mismo tema:
La realidad de la que hablamos nunca una realidad a priori, sino una realidad conocida y creada por nosotros. Si, en referencia a esta última formulación, se objeta que después de todo, existe un mundo objetivo, independientemente de nosotros y de nuestro pensamiento que funciona o puede funcionar independientemente de nuestra actividad, y que es el que efectivamente entendemos cuando investigamos, hay que refutar esta objeción, tan convincente a primera vista, subrayando que también la expresión “existe” tiene su origen en el lenguaje humano y no puede, por tanto, tener un significado que no esté vinculado a nuestra comprensión. Para nosotros “existe” sólo el mundo en el que la expresión “existe” tiene un significado.
El reputado biocibernético Heinz von Foaster (1974) describe detalladamente la circularidad auto referencial de la mente que se somete sí misma a un “estudio cibernético”:
Ahora poseemos la evidencia de que una descripción (del universo) implica a una persona que lo describe (observa). Lo que ahora necesitamos es la descripción del “escritor” o, en otras palabras, necesitamos una teoría del observador. Dado que sólo cabría calificar como observadores a los organismos vivos, parece que esta tarea corresponde el biólogo. Pero él también es un ser viviente, lo que significa que su teoría no debe dar cuenta sólo de sí mismo sino también del hecho de que está describiendo dicha teoría. Éste es un nuevo estado de cosas en el discurso científico habida cuenta de que, de acuerdo con el tradicional punto de vista que separan observador de su observación, había que evitar atentamente la referencia a este discurso. Esta separación no se hacía en modo alguno por excentricidad o locura, ya que en determinadas circunstancias la inclusión del observador en sus descripciones puede llevar a paradojas como, por ejemplo, la expresión: “soy un mentiroso”
Quizás aún más radical (en el sentido original de “ir a las raíces”) el biólogo chileno Francisco Varela (1975) en su artículo “A Calculus for self-reference”
El punto de partida de este cálculo (…) es el acto distinguir. Con este acto primordial separamos las formas que a nuestros ojos son el mundo mismo. Desde este punto de partida firmamos la primacía del papel del observador, que traza distinciones de le place. Así, la distinciones, que dan origen a nuestro mundo, revelan precisamente esto: la distinciones que trazamos -y esta distinciones se refieren más a la declaración del punto en el que se encuentra el observador que a la intrínseca constitución del mundo, el cual, precisamente por causa de este mecanismo de separación entre observador y observado, parece siempre huidizo -. Al percibir el mundo tal y como lo percibimos, olvidamos lo que hemos hecho para presidirlo como tal; y cuando nos lo recuerdan y recorremos hacia atrás nuestro camino lo que encontramos al final es poco más que un imagen que no refleja nosotros mismos y al mundo. En contra de lo que habitualmente se supone, una descripción sometida a un análisis profundo revela las propiedades del observador. Nosotros, como observadores, no distinguimos a nosotros mismos distinguiendo exactamente lo que en apariencia no son, a saber, el mundo.
Está bien, se podría decir, pero, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra profesión, en las que nos encontramos con modelos de comportamiento rígidos de locura no puede ser negada ni siquiera por un filósofo?
Como respuesta, permitir visitar un extraño episodio sucedido hace más de siete años en la ciudad de Grosseto. Una mujer napolitana, que había viajado hasta Grosseto, tuvo que ser ingresada en el hospital local en estado de agitación esquizofrénica aguda.. Debido a que la sección de psiquiatría no podía cogerla, se decidió enviarla a Nápoles para un tratamiento adecuado. Cuando llegó la ambulancia, los enfermeros entraron en la sala donde la mujer está esperando y le encontraron sentada en una cama, completamente vestida, con su bolso preparado. Pero cuando le invitaron a seguirlos y rompió de nuevo en manifestaciones psicóticas, ofreciendo resistencia física a los enfermeros, negándose a moverse y, sobre todo, comportándose de un modo esquizofrénico. Sólo recurriendo a la fuerza fue posible llevarla a la ambulancia en la que partieron hacia Nápoles.
En cuando salieron de Roma, un coche de la policía hizo parar a la ambulancia y ordenó al conductor que regresara a Grosseto: se había cometido un error aunque, la mujer que está en el ambulancia no era la paciente sino una vecina de Grosseto que había ido al hospital a visitar a un pariente sometido a una pequeña intervención quirúrgica.
¿Habría sido exagerado decir que el error creo (o, como decimos los conductistas radicales, “construyó”) una realidad clínica en la que justamente el comportamiento de aquella mujer, (adaptado a la realidad), venía a ser la prueba clara de su “locura”? Por aquel motivo se había vuelto agresiva, había acusado al personal de tener intenciones hostiles, se comportó de un modo esquizofrénico, etcétera.
Quien estuviera familiarizado con el trabajo del psicólogo David Rosenhan no tuvo que esperar a que tuviera lugar el episodio de Grosseto. 15 años antes Rosenhan había publicado resultados de un destacado estudio, “On being sane in insane places” (1973), en el que él y su grupo demuestran que las personas “normales” no son tout court identificables como sanas de mente y que los hospitales psiquiátricos crean las realidades en cuestión.
Hace aproximadamente un año los medios de comunicación informaron acerca de un episodio especial análogos sucedido en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Según las informaciones, había sido necesario levantar la tribuna (muy baja) de la terraza del círculo hípico, desde la que muchos visitantes se habían caído hacia atrás hiriéndose gravemente.. Dado que no se podía sostener que todos los accidentes se habían debido al estado de embriaguez, se sugirió otra explicación, probablemente por parte de un antropólogo: las diferentes culturas determinan normas diversas con respecto a la distancia “correcta” que hay que asumir y mantener durante una conversación cara a cara con otra persona. En las culturas de Europa occidental y de Norteamérica, esta distancia consiste en la proverbial longitud del brazo, en las culturas mediterráneas y la de americanas es bastante más corta. Así pues, si un norteamericano y un brasileño iniciaban una conversación, el norteamericano presumiblemente establecería la distancia que para él la “correcta”, “normal”. El brasileño se sentiría a disgusto por encontrarse demasiado lejos de la otra persona y se acercaría, para establecer la distancia que para él es la “justa”; el norteamericano se echaría hacia atrás; el brasileño se acercaría más, y así sucesivamente hasta que el norteamericano se caería detrás de la tribuna. Por consiguiente, dos diferentes “realidades” habían creado un acontecimiento para el cual, en la clásica visión monocultural del compromiso humano, el diagnóstico de predisposición al accidente e incluso de manifestación de un “instinto de muerte” no sería demasiado imprudente y construiría a su vez una “realidad clínica”.…
Watzlawick P. y Nardone, G. (2014). Terapia breve estratégica. Pasos hacia un cambio de la percepción de la realidad. Buenos Aires: Paidos.